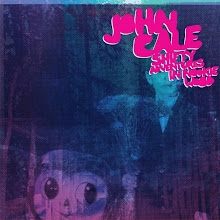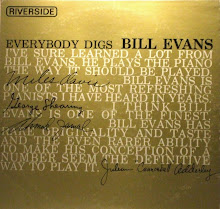El adiós al Varón del Tango
Cincuenta años de la muerte de Julio Sosa. Su multitudinario funeral demostró hasta qué punto había calado hondo en el gusto popular: su voz resuena al día de hoy.
Miércoles, 26 de noviembre de 2014
Por Cristian Vitale
Las imágenes en sepia impactan. Parece, en menor escala, el día que murió Eva Perón. Llueve. Miles de personas se guarecen: paraguas, camperas, sobretodos, techos de comercios. Todos quieren estar esa tarde gris del 26 de noviembre de 1964, para despedir a un ídolo. A Julio Sosa. Al Varón del Tango. A ese que, frente al aluvión pop –blandito aún– de la época, levantó una trinchera y resistió, de guapo nomás. Tanta fue la devolución popular que nadie sabía dónde velarlo. Se intentó en Gallo al 700, pero el desborde de la multitud lo impidió. Después, en el salón La Argentina, donde el cantor había jugado varias veces de local, pero el efecto fue el mismo. Tuvo que ser en el Luna Park. Tuvo que ser bajo esa amplitud de espacio (25 mil personas) que de todas formas quedó chico, igual que las casi setenta cuadras que separan al templo del boxeo del cementerio de la Chacarita. Las crónicas narran el caos que siguió a los restos. Hablan de incidentes con la policía, forcejeos, represión y gente lastimada. De casi ocho horas de cortejo amuchadas, desesperadas, azoradas. El varón, que sí era uruguayo (nació el 2 de febrero de 1926 en Las Piedras, Canelones), se había estrellado con su automóvil en Figueroa Alcorta y Castilla intentando esquivar un camión, y nada pudieron hacer por él. Ni en el Hospital Fernández, donde llegó primero. Ni en el Sanatorio Anchorena, donde fue trasladado después. Conmoción cerebral, cuatro costillas hundidas y un pulmón izquierdo dañado: demasiado para los médicos.
Hace cincuenta años se apagaba esa voz y nacía el mito. No era un momento feliz para el tango. En noviembre de 1964, en el plano internacional, Beatles y Stones marcaban la cancha. Bob Dylan le mostraba el futuro a Occidente y Chuck Berry hacía sacudir al mundo. A escala argentina, aun con la tríada Manal-Almendra-Los Gatos –incluso Los Beatniks de Moris– en pañales, ese paradigma bajaba como una mueca absurda, y se malversaba radicalmente en las nuevas olas de Violeta Rivas, Palito Ortega o Juan Ramón, que ni siquiera llegaban a status de mala copia. En ese contexto, que también incluía –por la positiva– el boom del folklore, Julio Sosa metía miles de personas en sus exequias. Recibía la devolución merecida por haberse plantado firme en la arista que el tango parecía perder cada día: su popularidad.
Había nacido en la pobreza (padre analfabeto, madre trabajadora doméstica), había ayudado a mercachifles, cortado boletos en colectivos, lavado trenes y vendido bizcochos para poder sobrevivir. Y tal comienzo de vida se lleva siempre en la sangre. Se contagia al otro. Se exuda por la piel, por el alma, por algo que va más allá del entendimiento, y que los intelectuales suelen captar poco: el don de las gentes de abajo, que las gentes de abajo perciben sin pasar por la razón. Eso tenía Julio Sosa. Y eso le salía natural cada vez que se plantaba frente a la plebe para cantar tangos. No importaba si cuando era aún un cantor ignoto y, como tal, grabó sus primeros simples en Uruguay (“Una y mil noches” y “San Domingo”) para el sello Sondor. O cuando cruzó el río y se mandó a los cafés de Buenos Aires, trocando su voz por chirolas. O cuando se le dio la primera buena y el tándem Francini-Pontier lo llevó a cantar en una de las últimas orquestas exitosas de la época, por muchas chirolas más.
No importaba el contexto ni la ocasión. La voz de Julio María Sosa Venturini expresaba en sus formas, en su registro a veces grave, a veces sufrido, razones sociales que el corazón entendía. Que no era esa rebeldía explícita o inteligente, de afluente yupanquiano, sino que era un sentido no necesariamente dicho, corporal, sobrio pero gestual, sobreentendido, cinético. Allí están como prueba sus versiones de “Cambalache”, “Al mundo le falta un tornillo”, “Azabache”, “Rencor”, “En esta tarde gris”, “Nada”, “Cuesta abajo”, “Confesión”, “La cumparsita”, “Uno” y “Barrio pobre”, entre muchos otras. Allí está su paso por la creación poética mediante Dos horas antes del alba, libro que expresa vivencias, angustias, sueños y vacíos personales a través de 24 poemas.
También su atrevimiento compositivo a través del tema “Seis años”. Sus incursiones en el cine (Buenas noches, Buenos Aires, de su amigo Hugo del Carril), en las radios nac & pop de entonces (El Mundo, Belgrano y Splendid); por la TV, como figura central de los programas Copetín de tango, Casino o Luces de Buenos Aires. Y su intrepidez cuando en los albores de los ’60 se fue de la orquesta de Pontier, donde había cantado durante cinco años, para jugársela como solista, y se sirvió del bandoneón de Leopoldo Federico con el fin –tal vez– de doblegar el fervor de las superfluas pero masivas nuevas olas. Para grabar 62 temas e instalarse definitivamente en el vapuleado imaginario tanguero del período.
El último tango que cantó (“La gayola”) probó que la realidad pocas veces es casual: “Estoy contento de que la dicha a vos te sobre / voy al campo a laburarla / juntaré unos cuantos cobres / pa’ que no me falten flores / cuando este dentro del cajón”. Se había estrellado tres veces con el vehículo de su otra pasión (los autos) y la última, la de su DKW Fissore alemán, fue la vencida. Demasiada velocidad para la lentitud urbana de entonces... Julio Sosa, el Varón del Tango, dejó un disco inconcluso para la CBS con sólo dos temas grabados (“Milonga del 900” y “Siga el corso”) y una impronta de cantor amado por el pueblo que, por genuino y creíble, aún perdura.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/3-34081-2014-11-26.html
Julio Sosa & Orquesta Típica Leopoldo Federico - ¡Qué me van a hablar de amor!

















































































































































































































![Emilio Aragón [Miliki]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgU984UtiH44tEevrjWKEP26uzJpkSR0NMPCyUzIg16SRop9lUziLazCa4V3Ol9LgmRdnzgHiyLD-8SPVx7J7cZt1G5jmzE1lDfWyzlvXaq7dp2EQ5OLle-bBG3ZcovVu5h00ZzuOwXVCo/s220/Gracias+Miliki%2521.jpg)