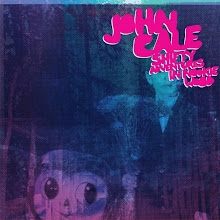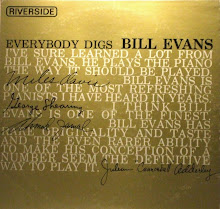“Joseph Anton” son las memorias de la vida cotidiana que llevó Salman Rushdie luego de haber sido condenado a muerte por escribir “Los versos satánicos”.
Por Gustavo Valle
Mientras Doris Lessing trabajaba en sus memorias telefoneó a Salman Rushdie para decirle que la clave de toda autobiografía estaba en Rousseau: “hay que contar la verdad, tanta verdad como sea posible”. Por aquel entonces Rushdie (o Joseph Anton, como se auto camufló) promediaba cinco años de vida en la clandestinidad tras haberse decretado en 1989 la Fatwa del Ayatolá Jomeini que lo condenaba como autor blasfemo y apóstata de Los versos satánicos y alentaba al pueblo musulmán a entregar cuanto antes la cabeza del escritor de origen indio. Era el comienzo de una larga pesadilla que lo obligó a la invisibilidad durante más de nueve años bajo la protección de la División Especial de Scotland Yard. Para ese entonces contaba con cuarenta y un años y era el autor consagrado de Hijos de la medianoche . Pero sería con Los versos satánicos que Rushdie se convertiría, probablemente y muy a su pesar, en el escritor más conocido del mundo.
Joseph Anton son las memorias en tercera persona (y noveladas) de toda esa etapa oscura. Aún más, es la bitácora de una pesadilla que nace del simple hecho de escribir y publicar una novela. Al leer este libro es inevitable pensar en la imaginación literaria como arma tremendamente poderosa, y cómo una novela puede colocar a su autor en la situación más limítrofe: poner en riesgo su vida. La ficción vista como un mecanismo desestabilizador y revulsivo. La ficción que logra impactar en la realidad a niveles inconcebibles.
Estamos ante una obra valiente y necesaria por varios motivos. Entre otros, por ser una poderosa defensa del derecho del artista a imaginar, de la libertad del escritor a intervenir las más rígidas formas culturales; una defensa a la voluntad de hacer ficción incluso en los espacios más incuestionables, a crear relatos alternativos a las monolíticas verdades, incluida la verdad religiosa. Y para ello Rushdie se autorretrata no sólo como un perseguido cuya cabeza tiene precio, sino como alguien obligado a transformarse en animal político para salvar su propio pellejo. Por eso buena parte del libro atiende los innumerables trámites, lobbys y audiencias que Rushdie lleva a cabo para conseguir el aval de gobernantes e intelectuales influyentes, o para lograr el apoyo (que jamás llegaría) de parte de la administración de Margaret Thatcher. Siempre acompañado por la virulencia de la prensa inglesa que jamás dejó de objetar el enorme gasto en seguridad pública destinado a proteger a una persona que, a juicio de algunos, no lo merecía.
Como toda memoria, es también una oportunidad para saldar cuentas. Rushdie deja en claro quiénes le dieron una mano y quiénes no. Sorprende la actitud de un puñado de escritores progresistas como John Le Carre o John Berger quienes lo señalaron como enemigo gratuito de la revolución iraní. Desprecia y caricaturiza al santón Yusuf Islam (Cat Stevens, para más señas) al tiempo que destaca la altura intelectual de un Edward Said o una Susan Sontag. En este sentido estas memorias sirven a Rushdie como una arbitraria vara con la que mide la integridad de varias personalidades del mundo artístico y político de Occidente.
Su vida íntima otorga al libro una enorme densidad emocional. “Hay que contar la verdad, tanta verdad como sea posible”. La dolorosa separación de su hijo Zafar, el atormentado matrimonio con Marianne, la vida en clandestinidad junto con Elizabeth, el nacimiento de su hijo Milan y el posterior encuentro, ya en Estados Unidos, con la modelo y actriz india Padma Lakshmi. Rushdie no es autoindulgente y se describe como un hombre por momentos ambicioso, codicioso, mundano, frívolo, titánico en su lucha individual, obsesionado por el engrandecimiento de su obra, pero al mismo tiempo afectuoso y entrañable con sus hijos, enamoradizo y agradecido de contar con amigos como Ian McEwan, Paul Auster o Christopher Hitchens, o en deuda con sus agentes, Andrew Wylie y Guillon Aitken que fueron, según sus palabras, quienes lo mantuvieron a flote.
Como vemos, Joseph Anton es además de un testimonio de época (el caso Rushdie se convirtió en un emblema de lucha contra la intolerancia), una conmovedora crónica de amor y de amistad en tiempos difíciles.
Una de las grandes batallas que el autor debió librar durante aquellos oscuros años fue que los lectores consideraran Los versos satánicos una novela y no un libelo escandaloso, especie de panfleto herético al que fue reducido por obra del fanatismo ciego. En sus primeras declaraciones tras el fin de la Fatwa dijo: “Aquí se luchaba por cosas importantes: el arte de la novela y, por encima de eso, la libertad de la imaginación, y el tema abrumador y amplísimo de la libertad de expresión”. Se luchó (y no sólo él sino un largo número de personas e instituciones que lo apoyaron) contra todo fundamentalismo. Una lucha que costó la vida a su traductor japonés, y en la que su traductor italiano y su editor noruego se salvarían de milagro. Una lucha que lamentablemente se sigue librando en varios rincones del mundo.

















































































































































































































![Emilio Aragón [Miliki]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgU984UtiH44tEevrjWKEP26uzJpkSR0NMPCyUzIg16SRop9lUziLazCa4V3Ol9LgmRdnzgHiyLD-8SPVx7J7cZt1G5jmzE1lDfWyzlvXaq7dp2EQ5OLle-bBG3ZcovVu5h00ZzuOwXVCo/s220/Gracias+Miliki%2521.jpg)