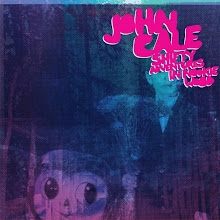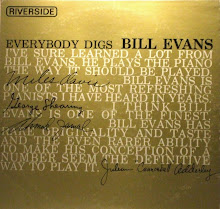ANTONIO MUÑOZ MOLINA 24/07/2010
Cuando Harvey Pekar era un niño leía tebeos (comics) a escondidas de sus padres. Era ese niño imaginativo y medroso al que enseguida asustan los más fuertes en los juegos de la calle, el que descubre muy pronto el refugio de la soledad y la lectura. La calle, en su caso, tenía el peligro de las peleas en los barrios de emigrantes de clase trabajadora, en los cuales una esquina o una acera podían ser los límites entre la seguridad y el peligro: niños judíos contra niños irlandeses o polacos, negros contra blancos. Cuando Harvey Pekar quería encontrarse a salvo se quedaba en la pequeña tienda de comestibles de sus padres, o en el cuarto donde se encerraba a leer, en el apartamento familiar encima de la tienda. Pero en esa protección había algo muy sofocante, como percibe siempre el niño retraído que no se atreve a aventurarse en la calle, y en ella no era menor la sensación de amenaza. Los padres del niño lector de tebeos habían traído de su Europa de origen acentos muy fuertes que nunca llegaron a quitarse y mucho miedo, un miedo mezclado con alivio y culpa que se reforzaba cada vez que leían el periódico o que escuchaban en la radio las noticias del avance de los ejércitos de Hitler por los territorios de donde ellos se habían marchado unos pocos años atrás: donde también ellos habrían perecido si se hubieran quedado; donde morían o desaparecían sin rastro familiares que no habían huido a tiempo.
El padre de Harvey Pekar era muy religioso. Leía con fervor el Talmud y observaba todos los rituales y las fiestas, y coleccionaba discos de cantores de sinagoga, que a su hijo, encerrado con los tebeos en el cuarto contiguo, le producían una tristeza insoportable cuando los escuchaba. Al tendero piadoso no le gustaba que su hijo perdiera tanto tiempo leyendo tebeos. A su madre también le parecían una frivolidad, pero por razones distintas. La madre de Harvey Pekar era comunista, atea y sionista. El padre y la madre trabajaban jornadas agotadoras en la pequeña tienda de comestibles y discutían sin acalorarse y sin ceder ni un paso en sus convicciones respectivas, tal vez unidos por lazos más profundos que los de la ideología, la ternura mutua y el desamparo compartido, la certeza de ser raros y frágiles en medio de un mundo hostil. Pasaban los años después de la guerra y la madre de Pekar seguía vaticinando que un nuevo Hitler estaba a la vuelta de la esquina. Se degradaba el barrio en el que la tienda familiar permitía una supervivencia tan modesta y tenían que emigrar de nuevo.

Harvey Pekar contó esos años de infancia en una de sus mejores historias gráficas, The Quitter, dibujada por Dean Haspiel. El título era una definición de sí mismo: un quitter es el que abandona, el que se deja ir, el que capitula sin haberse empeñado mucho, sin rendirse siquiera, porque la rendición lleva implícita una lucha, y Harvey Pekar sentía de antemano demasiada desgana o tenía una conciencia demasiado clara de la poquedad de sus fuerzas y de la escala de los obstáculos que la vida iba a poner por delante a una persona tan pusilánime o tan desvalida como él, tan incapacitada para aprovecharse de las astucias o las ventajas tramposas con que otros contaban. Otros que se saben fuera de lugar se rebelan abiertamente, ponen tierra por medio. Harvey Pekar optó desganadamente por no moverse de su ciudad y ni siquiera de su barrio. Empezó la universidad y abandonó al cabo de un curso. Había dejado de leer tebeos al final de la infancia, pero seguía cultivando pasiones solitarias y algo obsesivas, la literatura y el jazz, el coleccionismo de discos. Para ganarse la vida sin sobresaltos y con el mínimo esfuerzo se buscó un empleo de oficinista en la Administración federal. Ser funcionario público de escasa cualificación en Estados Unidos es bastante más deslucido que serlo en España: para saberlo basta pasar un rato haciendo cola y fijándose en los detalles de deterioro y penuria en una oficina de correos americana.
Una vocación muy poderosa puede no orientarse nunca, no cuajar en un proyecto viable, que ha de tener algo de revelación súbita y de posibilidad práctica. Y la diferencia entre una vocación cumplida y otra que se dispersa o se malogra puede estar en un solo encuentro, incluso en una sola conversación apasionada. Hacia mediados de los años sesenta, Harvey Pekar trabajaba archivando historiales en el sótano de un hospital de veteranos de Cleveland y escribía de vez en cuando críticas de discos para revistas mínimas de jazz. Y entonces conoció a otro raro, a un coleccionista aún más maniático que él, Robert Crumb, que merodeaba por los mugrientos mercadillos de segunda mano buscando discos de 78 revoluciones por minuto, grabaciones de bandas primitivas de jazz y de orquestas de baile de los años veinte y treinta. Robert Crumb era ya un dibujante de cómics de una originalidad visceral, de un talento plástico y una imaginación satírica que para Robert Hughes sólo tiene comparación con Brueghel. Gracias a su ejemplo, a sus fervorosas conversaciones con Crumb, Harvey Pekar, el despojado voluntario de todo, descubrió el tesoro formidable que guardaba dentro de sí mismo, la posibilidad ilimitada que escondía su vida sin lustre.
Robert Crumb le hizo comprender de golpe que los tebeos que había amado tanto de niño podrían ser un modo adulto de expresión. En sus carencias estaría su fuerza: sin habilidad para dibujar, escribiría historias para que otros las dibujaran; sin dinero, sin porvenir, sin una vida excitante, convertiría esa mediocridad en la materia de sus narraciones; sin imaginación para inventar o embellecer, contaría exactamente lo que le sucedía a diario, los pequeños percances y los chismes de la oficina, las peculiaridades infinitamente repetidas de esos compañeros de trabajo a los que debería seguir viendo hasta que se jubilara, la usura de los contratiempos menores, las llaves que no se encuentran cuando se va a salir, el coche demasiado viejo que no arranca, la espera en la cola del supermercado: ese noventa y nueve por ciento de la vida sobre el que no escribe nadie, decía. El culo del mundo era el centro del mundo. Su educación y su experiencia de niño lo habían incapacitado para aceptar ni la más leve dosis de los azúcares consoladores de la ficción y la palabrería, el romanticismo de los finales positivos y la recompensa del esfuerzo. Era uno de esos judíos americanos acuciados y acuciantes que lo discuten todo, que combinan agotadoramente la cordialidad y la aspereza, el activismo político y si lo consideran oportuno la impertinencia personal. En las historias breves de American Splendor las peripecias de la vida diaria de cualquiera alcanzaban en unas pocas viñetas esa cualidad de las epifanías de lo cotidiano que buscaron Chéjov o Joyce. Uno no sabe qué es más adictivo en ellas, si la repetición o las pequeñas novedades, o el hecho de que los personajes idénticos cambiaran y a la vez fueran los mismos según los artistas que los dibujaban. A la novela gráfica de Harvey Pekar sólo podía ponerle fin su muerte.
http://www.elpais.com/articulo/portada/In/memoriam/Harvey/Pekar/elpepuculbab/20100724elpbabpor_5/Tes

















































































































































































































![Emilio Aragón [Miliki]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgU984UtiH44tEevrjWKEP26uzJpkSR0NMPCyUzIg16SRop9lUziLazCa4V3Ol9LgmRdnzgHiyLD-8SPVx7J7cZt1G5jmzE1lDfWyzlvXaq7dp2EQ5OLle-bBG3ZcovVu5h00ZzuOwXVCo/s220/Gracias+Miliki%2521.jpg)