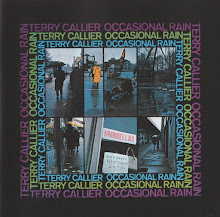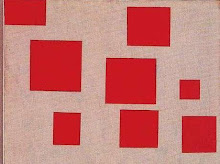Día de luto en la vecindad del barril
A los 85 años, murió Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito". De sus inicios en la publicidad a la consagración en la radio y la pantalla chica, el cómico mexicano se las arregló para inventarse a sí mismo y a una galería de personajes que le granjearon una inquebrantable popularidad en todo el continente.
Sábado, 29 de Noviembre de 2014
Por Emanuel Respighi
La información –fría, terrenal– dice que el mexicano Roberto Gómez Bolaños murió ayer, en su tierra natal, a los 85 años. La realidad televisiva de aquí y de allá, como los recuerdos en algún lugar de la memoria de varias generaciones, se empeñarán en resistir a la idea: El Chavo, El Chapulín Colorado o el Doctor Chapatín, por citar algunas de sus más populares creaciones, seguirán compartiendo la cotidianidad de muchos. En la figura de Gómez Bolaños, enorme artísticamente, de envase chico físicamente, es donde más evidente se vuelve la idea de que los personajes populares que marcan a fuego la infancia del gran público no tienen fecha de vencimiento. Guionista, humorista, actor y productor, el mexicano inmortalizó en El chavo del ocho no sólo al programa latinoamericano más popular –y repetido– de la historia, sino a un tipo de humor inofensivo, triste y melancólico que el paso del tiempo no pudo hacerle perder su vigencia en este lado del mundo.
Si la trascendencia de un artista se mide no sólo por el valor de su obra, sino también por la vigencia y la incorporación de sus creaciones al lenguaje popular y cotidiano, no sería exagerado ubicar a Gómez Bolaños como uno de los hombres más influyentes de la cultura popular latinoamericana del siglo pasado. “Fue sin querer queriendo”, “Eso, eso, eso” (acompañada del reconocible gesto con los deditos), “No contaban con mi astucia”, “Lo sospeché desde un principio”, “Se aprovechan de mi nobleza” y “Dígame Licenciado”, entre tantas otras frases, ya forman parte del acervo cultural de los más variados países, donde los personajes son tan reconocibles como sus expresiones incorporadas al uso cotidiano. El chavo del ocho, sin duda su más exitosa creación junto a El Chapulín Colorado, lleva 40 años ininterrumpidos al aire en buena parte de los más de 90 países de todo el mundo en los que esa entrañable vecindad de clase trabajadora se ganó el corazón de los televidentes.
Hijo del pintor e ilustrador Francisco Gómez Linares y de Elsa Bolaños Cacho, Roberto fue el segundo hijo de tres hermanos. La temprana muerte de su padre, cuando él tenía 6 años, marcó a fuego una infancia plagada de miedos, que lo llevó a desarrollar una personalidad temerosa. Esas necesidades padecidas al cuidado en soledad de su madre, confesó alguna vez, las trasladó luego a sus más talentosas creaciones. En cierta forma, el “miedo” funcionó en él como un inmejorable motor creativo. “El valor no consiste en carecer de miedo, sino en superar el miedo”, señaló una vez. “El Chapulín Colorado –ejemplificó su creador– lo hacía siendo consciente de ser pequeño, tonto, débil, torpe, con todas esas deficiencias, pero sobre todo el miedo, que lo demostraba a cada rato, pero se enfrentaba al problema. Eso es un héroe.”
Como tantísimos otros humoristas, Gómez Bolaños comenzó su carrera como creativo publicitario. Pese a haber estudiado ingeniería, fue en una agencia publicitaria donde descubrió la infinidad de historias y chistes que podía crear sentado frente a una máquina de escribir. “Nunca había tocado una máquina, y me fascinó: escribir era lo que quería hacer”, recordó en una entrevista. Su primer éxito, entonces, fue como guionista de radio de Viruta y Capulina, dos personajes de la emisora W, que de tener un segmento de 15 minutos terminó posicionándose como un programa propio de media hora que llegó a ser el más escuchado en México a finales de la década del cincuenta. En efecto, su debut como actor –en una participación fugaz– se dio en Dos criados malcriados, la película de Viruta y Capulina que él mismo guionó.
La década del sesenta lo iba a encontrar como uno de los guionistas principales de la televisión y el cine mexicanos. Programas como Cómicos y canciones y El estudio de Pedro Vargas se convirtieron en los de mayor audiencia gracias a su autoría. Fue en ese entonces cuando el cineasta Agustín Delgado, al ver que grandes historias surgían de ese físico tan diminuto, le dijo “Shakespirito”, por considerarlo un Shakespeare pequeño. Años más tarde el mismo Bolaños castellanizó aquel apodo como “Chespirito”, a través del cual iba a ser reconocido para siempre.
La popularidad, sin embargo, le iba a llegar cuando además de escribir decidió hacer las veces de actor en Los supergenios de la mesa cuadrada, el programa que creó cuando Televisión Independiente de México le “regaló” ese espacio para que hiciera lo que quisiese. El éxito fue tal que hacia 1970 el programa extendió su horario y cambió su título por el de Chespirito. Aquel ciclo fue la cuna de donde surgieron personajes como Chaparrón Bonaparte, el Chómpiras y Doctor Chapatín. Más o menos simpáticos, ninguno de ellos alcanzó la popularidad de El Chapulín Colorado y El Chavo, personajes que a la larga se iban a dividir el horario en media hora para cada uno. Así, a lo largo de 8 años y 290 episodios, El show del Chavo se convirtió en un icono del humor “blanco”, que atravesó fronteras a fuerza de esa vecindad disfuncional en la que El Chavo sobrevivía en un barril, La Chilindrina lloraba como una histérica, Don Ramón se las rebuscaba para no pagarle la renta al Señor Barriga, Quico desplegaba sus insoportables caprichos, Doña Florinda se hacía escuchar a bofetazos limpios y La Bruja del 71 atemorizaba a los más pequeños e intentaba enamorar a “Rondamón”.
Hace poco, en uno de los tantos homenajes que recibió, Gómez Bolaños se refirió al final de sus días. “Yo, que iba tan tranquilo acercándome al final de mi vida terrenal –dijo– de pronto dudo y vacilo. ¿Es verdad que no hay asilo para el alma, que morir es dejar de existir? Es decir, ¿que la existencia no tiene la trascendencia que me dejaron intuir? No, eso no, por favor. Yo con mi libre albedrío me atrevo a decir, Dios mío, que debe haber un error. Y perdóname, Señor, si con eso te incomodo, sin embargo, de algún modo te lo tengo que decir, no me vayas a salir con que aquí se acaba todo...”. En cada zapping, aquí y allá, las caracajadas que sus criaturas les arrancan a niños, adolescentes y adultos se encargan de darle una respuesta a quien supo vencer sus propios miedos.
Gracias, Chavo!





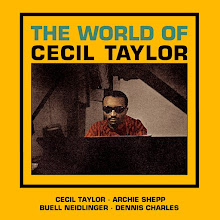


















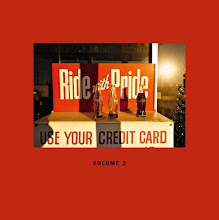










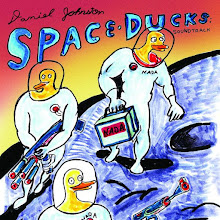























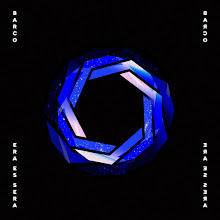










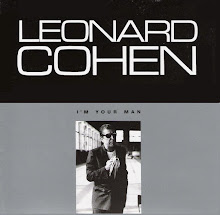









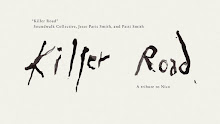





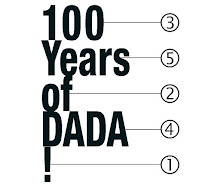


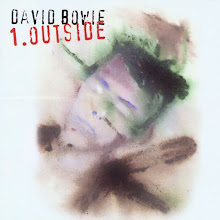





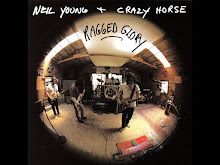





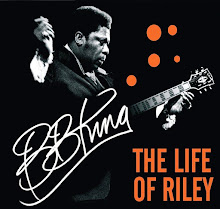









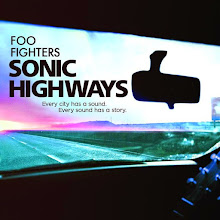








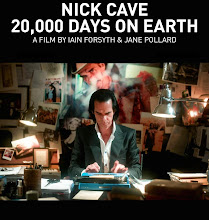







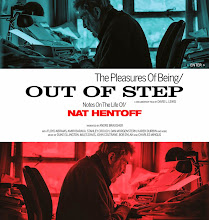




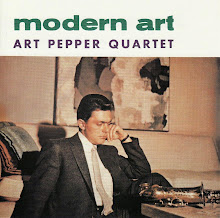


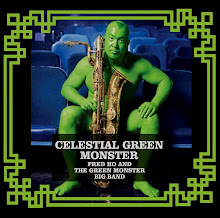


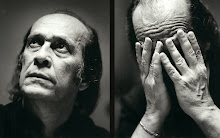


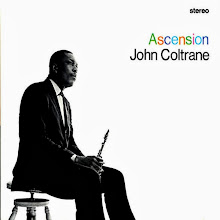


































































![Emilio Aragón [Miliki]](http://4.bp.blogspot.com/-CT_ZegtwA28/UKlvKELEGfI/AAAAAAAALNU/2YDRYFj0acY/s220/Gracias%2BMiliki%2521.jpg)