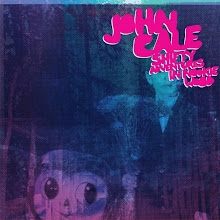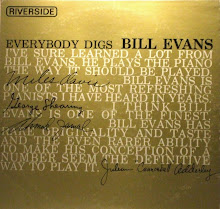Sam Shepard
(Fort Sheridan, Illinois; Nov. 5 1943 - Midway, Kentucky; July 27 2017)
Yo por dentro
Por Sam Shepard
06 de agosto de 2017
Han asesinado algo, a lo lejos. Se lo disputan. Sí. Gritando. Con su cacareo de locos mientras desgarran el cadáver blando. Está despierto: son las 5.05. Como boca de lobo. Coyotes a lo lejos. Deben de haber sido. Él está despierto, en cualquier caso. Mirando a las vigas. Adaptándose al «lugar». Despierto incluso después de un Xanax entero, para anticiparse a los diablillos: caballos con cabeza humana. Pequeñísimos, como si en su tamaño natural fueran demasiado grandes para verse. Sus perros se abren paso a la fuerza, aullando desde la cocina a imitación de los salvajes. De nuevo un frío feroz. Nieve azul mordisquea los alféizares: brilla en lo que queda de la luna llena. Retira las mantas con un floreo de torero y expone las dos rodillas huesudas al aire crudo. Casi inmediatamente adopta una postura sedente recta, con las dos manos planas sobre los muslos. Trata de abarcar el paisaje siempre cambiante de su cuerpo: ¿dónde reside él? ¿En qué parte? Lanza una mirada a sus calcetines de senderismo, muy gruesos, azules, térmicos, birlados de un plató de cine. Prendas de algún atuendo, de algún personaje olvidado hace mucho. Han venido y se han ido, esos personajes, como amoríos breves, violentos: caravanas, letrinas portátiles, burritos matutinos, tiendas de provisiones, limusinas de pega, toallas calientes, llamadas a las cuatro de la mañana. Cuarenta y tantos años así. Demasiado grande. Difícil de creer. Demasiado amplio. ¿Cómo entré allí? Su caravana de aluminio se balancea y oscila en los chinooks que aúllan. Su cara joven le devuelve la mirada a través de un espejo barato de 4x4, rodeado de bombillas desnudas. Fuera están metraje de saltamontes que caen en grandes conos circulares del vientre de un helicóptero alquilado. Caen de verdad. En segundo plano, trigo invernal, tan grueso como tu pulgar, vuela en olas onduladas.
Ahora, encaramado en el borde mismo de su firme colchón, mirándose los gruesos calcetines azules mientras unas bocanadas se vaporizan en la oscuridad matinal, sabe que todo se ha hecho realidad. Se queda sentado un rato, con la espalda recta. Una garza grande y azul que aguarda a que una rana salte.
La casa no cruje; es de cemento. Fuera, gimen los álamos. Ahora no siente el frío. Le viene a la memoria que han pasado más de dos años desde la tan súbita ruptura con su última esposa. Una mujer con la que había estado casi treinta años. Le viene a la memoria. Imágenes. ¿procedencia? «¿Ahora estoy gimoteando?», se pregunta, con la voz de un niño. Un niño al que recuerda, pero que no es él. No es este, el que ahora tirita con sus azules calcetines térmicos.
Han asesinado algo, a lo lejos. Se lo disputan. Sí. Gritando. Con su cacareo de locos mientras desgarran el cadáver blando. Está despierto: son las 5.05. Como boca de lobo. Coyotes a lo lejos. Deben de haber sido. Él está despierto, en cualquier caso. Mirando a las vigas. Adaptándose al «lugar». Despierto incluso después de un Xanax entero, para anticiparse a los diablillos: caballos con cabeza humana. Pequeñísimos, como si en su tamaño natural fueran demasiado grandes para verse. Sus perros se abren paso a la fuerza, aullando desde la cocina a imitación de los salvajes. De nuevo un frío feroz. Nieve azul mordisquea los alféizares: brilla en lo que queda de la luna llena. Retira las mantas con un floreo de torero y expone las dos rodillas huesudas al aire crudo. Casi inmediatamente adopta una postura sedente recta, con las dos manos planas sobre los muslos. Trata de abarcar el paisaje siempre cambiante de su cuerpo: ¿dónde reside él? ¿En qué parte? Lanza una mirada a sus calcetines de senderismo, muy gruesos, azules, térmicos, birlados de un plató de cine. Prendas de algún atuendo, de algún personaje olvidado hace mucho. Han venido y se han ido, esos personajes, como amoríos breves, violentos: caravanas, letrinas portátiles, burritos matutinos, tiendas de provisiones, limusinas de pega, toallas calientes, llamadas a las cuatro de la mañana. Cuarenta y tantos años así. Demasiado grande. Difícil de creer. Demasiado amplio. ¿Cómo entré allí? Su caravana de aluminio se balancea y oscila en los chinooks que aúllan. Su cara joven le devuelve la mirada a través de un espejo barato de 4x4, rodeado de bombillas desnudas. Fuera están metraje de saltamontes que caen en grandes conos circulares del vientre de un helicóptero alquilado. Caen de verdad. En segundo plano, trigo invernal, tan grueso como tu pulgar, vuela en olas onduladas.
Ahora, encaramado en el borde mismo de su firme colchón, mirándose los gruesos calcetines azules mientras unas bocanadas se vaporizan en la oscuridad matinal, sabe que todo se ha hecho realidad. Se queda sentado un rato, con la espalda recta. Una garza grande y azul que aguarda a que una rana salte.
La casa no cruje; es de cemento. Fuera, gimen los álamos. Ahora no siente el frío. Le viene a la memoria que han pasado más de dos años desde la tan súbita ruptura con su última esposa. Una mujer con la que había estado casi treinta años. Le viene a la memoria. Imágenes. ¿procedencia? «¿Ahora estoy gimoteando?», se pregunta, con la voz de un niño. Un niño al que recuerda, pero que no es él. No es este, el que ahora tirita con sus azules calcetines térmicos.
Seis de la mañana: el viento del sur acaba de amainar después de tres días seguidos soplando furioso. El aire en calma y mucho más cálido. Incluso se siente calor dentro de casa. Pienso: hoy soy exactamente un año más viejo que mi padre a la edad en que murió. Es un pensamiento extraño, como si fuera una especie de logro en vez de puro azar. Algo más que una circunstancia fortuita. Arranco los largos mangos de seda negra. Hembras. Chisporroteos de electricidad estática azul. Veo que mi pecho desprende chispas. Tengo electricidad en el cuerpo. Tomo las muchas pastillas prescritas por el acupuntor. Las pongo en filas. Colores. Formas. Tamaños. Ni siquiera sé para qué son. Me limito a hacer lo que me han dicho. Alguien debe de saberlo. Haz lo que te han dicho. La primera luz se cuela por entre los piñones. Perros dormidos como leños sobre el suelo de la cocina, con las patas separadas como si les hubieran sorprendido en pleno galope. Preparo café en la vieja olla manchada. Tiro a la basura las sobras de ayer. Unos ratones susurran en las rejillas de la calefacción, en busca de calor. Pienso en la respuesta de Nabokov a la pregunta de por qué escribe: «por placer estético»; nada más, «placer estético». Sí. Signifique lo que signifique.
Hombre Diminuto
Por la mañana temprano: traen el cadáver de mi padre en el maletero de un Mercury cupé del 49, todavía con una capa densa de rocío en las luces traseras. El cuerpo, de la cabeza a los pies, está firmemente envuelto en plástico transparente. Tiene el cuello, la cintura y los tobillos atados con gomas de color carne, como una momia. Se ha vuelto muy pequeño con el paso del tiempo: quizás unos veinte centímetros y medio. De hecho, lo sostengo ahora en la palma de la mano. Les pido permiso para desenvolver su minúscula cabeza, solo para asegurarme de que está muerto de verdad. Me autorizan a hacerlo. Se quedan a un lado con las manos enlazadas por detrás de sus trajes entallados, con la cabeza gacha en una especie de duelo avergonzado, pero no puedes reprochárselo. Es inteligente estar de su lado. Además ahora parecen muy educados y estoicos.
El Mercury, parado, retumba con un sonido profundo y penetrante que percibo a través de las suelas de mis zapatos. Retiro las gomas con cuidado y descubro la cara, despegando de la nariz muy despacio la tira de plástico. Produce un sonido pegajoso, como linóleo que se separa de su pegamento. La boca se le abre involuntariamente; sin duda es alguna reacción tardía del sistema nervioso, pero lo tomo por un último estertor. Le meto dentro el pulgar y noto las encías ásperas. Pequeñas ondulaciones donde tenía los dientes. Tampoco los tenía en vida; la vida que le recuerdo. Vuelvo a enrollar la cabeza en la funda de plástico, repongo las gomas y se lo entrego, dándoles las gracias con un leve gesto de la cabeza, tratando de estar a la altura de la solemnidad del momento. Lo toman cuidadosamente de mis manos y lo colocan de nuevo en el maletero oscuro, con las demás miniaturas. A ambos lados de mi padre han encajado a mujeres encogidas que conservan con perfecto detalle sus facciones atractivas: pómulos altos, cejas depiladas, pestañas embadurnadas de rímel azul, pelo lavado y peinado que huele como caña de azúcar madura. El de mi padre es el único cuerpo diminuto que mira de frente hacia una franja de luz natural. Cuando cierran el maletero la franja se vuelve negra, como si una nube hubiera cubierto bruscamente el sol.
Ahora forman un semicírculo ante mí, juntando las manos encima de las ingles, despreocupados pero formales. No distingo si son ex marines o gángsteres. Parecen una mezcla de ambos. Saludo a cada uno, girando en sentido opuesto a las agujas del reloj. Tengo la impresión de que algunos dan un taconazo al estilo fascista, pero quizá me lo estoy imaginando. No sé si esta lluvia acaba de empezar o si llueve desde hace un rato. Les veo alejarse bajo una ligera llovizna.
Es casi todo lo que recuerdo. Junto con este puñado de detalles hay una extraña aflicción matutina, pero no sé decir por qué.
Fragmentos de The One Inside, el último libro de Sam Shepard que Anagrama publicará en castellano en los próximos meses. Traducción de Jaime Zulaika.
My Buddy
By Patti Smith
August 1, 2017
He would call me late in the night from somewhere on the road, a ghost town in Texas, a rest stop near Pittsburgh, or from Santa Fe, where he was parked in the desert, listening to the coyotes howling. But most often he would call from his place in Kentucky, on a cold, still night, when one could hear the stars breathing. Just a late-night phone call out of a blue, as startling as a canvas by Yves Klein; a blue to get lost in, a blue that might lead anywhere. I’d happily awake, stir up some Nescafé and we’d talk about anything. About the emeralds of Cortez, or the white crosses in Flanders Fields, about our kids, or the history of the Kentucky Derby. But mostly we talked about writers and their books. Latin writers. Rudy Wurlitzer. Nabokov. Bruno Schulz.
“Gogol was Ukrainian,” he once said, seemingly out of nowhere. Only not just any nowhere, but a sliver of a many-faceted nowhere that, when lifted in a certain light, became a somewhere. I’d pick up the thread, and we’d improvise into dawn, like two beat-up tenor saxophones, exchanging riffs.
He sent a message from the mountains of Bolivia, where Mateo Gil was shooting “Blackthorn.” The air was thin up there in the Andes, but he navigated it fine, outlasting, and surely outriding, the younger fellows, saddling up no fewer than five different horses. He said that he would bring me back a serape, a black one with rust-colored stripes. He sang in those mountains by a bonfire, old songs written by broken men in love with their own vanishing nature. Wrapped in blankets, he slept under the stars, adrift on Magellanic Clouds.
Sam liked being on the move. He’d throw a fishing rod or an old acoustic guitar in the back seat of his truck, maybe take a dog, but for sure a notebook, and a pen, and a pile of books. He liked packing up and leaving just like that, going west. He liked getting a role that would take him somewhere he really didn’t want to be, but where he would wind up taking in its strangeness; lonely fodder for future work.
In the winter of 2012, we met up in Dublin, where he received an Honorary Doctorate of Letters from Trinity College. He was often embarrassed by accolades but embraced this one, coming from the same institution where Samuel Beckett walked and studied. He loved Beckett, and had a few pieces of writing, in Beckett’s own hand, framed in the kitchen, along with pictures of his kids. That day, we saw the typewriter of John Millington Synge and James Joyce’s spectacles, and, in the night, we joined musicians at Sam’s favorite local pub, the Cobblestone, on the other side of the river. As we playfully staggered across the bridge, he recited reams of Beckett off the top of his head.
Sam promised me that one day he’d show me the landscape of the Southwest, for though well-travelled, I’d not seen much of our own country. But Sam was dealt a whole other hand, stricken with a debilitating affliction. He eventually stopped picking up and leaving. From then on, I visited him, and we read and talked, but mostly we worked. Laboring over his last manuscript, he courageously summoned a reservoir of mental stamina, facing each challenge that fate apportioned him. His hand, with a crescent moon tattooed between his thumb and forefinger, rested on the table before him. The tattoo was a souvenir from our younger days, mine a lightning bolt on the left knee.
Going over a passage describing the Western landscape, he suddenly looked up and said, “I’m sorry I can’t take you there.” I just smiled, for somehow he had already done just that. Without a word, eyes closed, we tramped through the American desert that rolled out a carpet of many colors—saffron dust, then russet, even the color of green glass, golden greens, and then, suddenly, an almost inhuman blue. Blue sand, I said, filled with wonder. Blue everything, he said, and the songs we sang had a color of their own.
We had our routine: Awake. Prepare for the day. Have coffee, a little grub. Set to work, writing. Then a break, outside, to sit in the Adirondack chairs and look at the land. We didn’t have to talk then, and that is real friendship. Never uncomfortable with silence, which, in its welcome form, is yet an extension of conversation. We knew each other for such a long time. Our ways could not be defined or dismissed with a few words describing a careless youth. We were friends; good or bad, we were just ourselves. The passing of time did nothing but strengthen that. Challenges escalated, but we kept going and he finished his work on the manuscript. It was sitting on the table. Nothing was left unsaid. When I departed, Sam was reading Proust.
Long, slow days passed. It was a Kentucky evening filled with the darting light of fireflies, and the sound of the crickets and choruses of bullfrogs. Sam walked to his bed and lay down and went to sleep, a stoic, noble sleep. A sleep that led to an unwitnessed moment, as love surrounded him and breathed the same air. The rain fell when he took his last breath, quietly, just as he would have wished. Sam was a private man. I know something of such men. You have to let them dictate how things go, even to the end. The rain fell, obscuring tears. His children, Jesse, Walker, and Hannah, said goodbye to their father. His sisters Roxanne and Sandy said goodbye to their brother.
I was far away, standing in the rain before the sleeping lion of Lucerne, a colossal, noble, stoic lion carved from the rock of a low cliff. The rain fell, obscuring tears. I knew that I would see Sam again somewhere in the landscape of dream, but at that moment I imagined I was back in Kentucky, with the rolling fields and the creek that widens into a small river. I pictured Sam’s books lining the shelves, his boots lined against the wall, beneath the window where he would watch the horses grazing by the wooden fence. I pictured myself sitting at the kitchen table, reaching for that tattooed hand.
A long time ago, Sam sent me a letter. A long one, where he told me of a dream that he had hoped would never end. “He dreams of horses,” I told the lion. “Fix it for him, will you? Have Big Red waiting for him, a true champion. He won’t need a saddle, he won’t need anything.” I headed to the French border, a crescent moon rising in the black sky. I said goodbye to my buddy, calling to him, in the dead of night.
http://www.newyorker.com/culture/culture-desk/my-buddy-sam-shepard
Patty Smith - Smells Like Teen Spirit


















































































































































































































![Emilio Aragón [Miliki]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgU984UtiH44tEevrjWKEP26uzJpkSR0NMPCyUzIg16SRop9lUziLazCa4V3Ol9LgmRdnzgHiyLD-8SPVx7J7cZt1G5jmzE1lDfWyzlvXaq7dp2EQ5OLle-bBG3ZcovVu5h00ZzuOwXVCo/s220/Gracias+Miliki%2521.jpg)